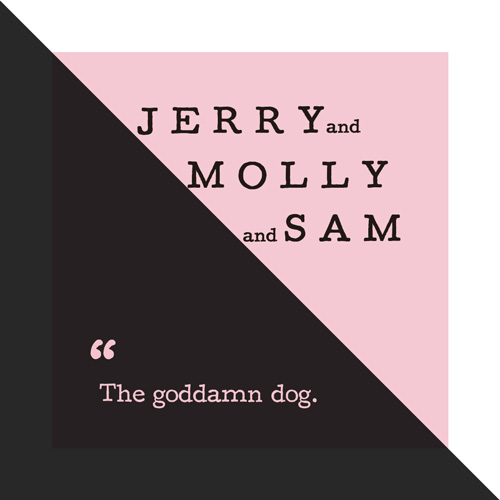JERRY Y MOLLY Y SAM
Según como lo veía Al, sólo había una solución. Debía deshacerse de la perra sin que Betty ni los niños se enteraran. De noche. Debía hacerlo de noche. Simplemente llevaría a Suzy a algún lugar, cualquier lugar, lo decidiría después. Abrir la puerta del coche, empujarla, alejarse. Entre más pronto mejor. Lo aliviaba haber tomado esa decisión. Cualquier acción era mejor que ninguna acción, estaba convencido.
Era domingo. Se levantó del lugar en la mesa de la cocina en el que había estado desayunando a solas un desayuno tardío y se paró junto a la tarja, con las manos en los bolsillos. Nada iba bien últimamente. Tenía demasiadas cosas con las que lidiar aparte de la maldita perra. Estaban despidiendo personal en Aerojet cuando deberían haber estado contratando. A mitad del verano se habían conseguido contratos con el departamento de defensa a lo largo de todo el país y en Aerojet sólo se hablaba de recortes. Ya habían empezado con los recortes, de hecho, unos pocos cada día. No estaba más seguro que los demás empleados a pesar de que su tiempo ahí se aproximaba ya a los tres años. Se llevaba bien con la gente correcta, pero ni la amistad ni la antigüedad significaban nada en aquellos días. Si era tu turno eso era todo. No había nada que se pudiera hacer. Preparaban todo para despedir personal, despedían personal. Cincuenta, incluso cien personas a la vez.
Nadie estaba a salvo, desde los capataces y superiores hasta el personal de menor categoría. Y tres meses antes, poco antes de que los despidos comenzaran, había dejado que Betty lo convenciera de mudarse a un lugar agradable, de una renta de doscientos dólares al mes. Renta con opción de compra. Mierda.
Al no había estado del todo de acuerdo en abandonar el lugar anterior. Le parecía lo suficientemente cómodo. ¿Quién iba a adivinar que sólo dos semanas después de la mudanza iban a empezar los despidos? ¿Quién podía realmente estar seguro de cualquier cosa en aquellos días? Ahí estaba Jill, por ejemplo. Jill trabajaba como contadora para Weinstock’s. Era una chica agradable y decía amar a Al. En realidad se sentía sola, eso le había dicho la primera noche. No era un hábito eso de dejarse seducir por extraños. También le dijo eso la primera noche. Había conocido a Jill aproximadamente tres meses antes, cuando había comenzado a deprimirse y a sentirse nervioso a causa de lo que comenzaba a decirse acerca de los despidos. La conoció en el Town and Country, un bar no muy lejos de su nueva casa. Bailaron un rato y luego él la llevo a su casa y se besuquearon en el coche, frente a su departamento. Él no había subido con ella aquella noche, aunque estaba seguro de que hubiera podido. Subió con ella la noche siguiente.
Ahora tenía una aventura, por Dios. No sabía que haría al respecto. No quería que continuara pero tampoco quería terminarla: no se avienta todo por la borda durante una tormenta. Al estaba tonteando, y sabía que sólo estaba tonteando, y no tenía idea de cómo iba a terminar todo aquello. Pero comenzaba a sentir que perdía el control de todo. Todo. También recientemente había comenzado a pensar en la vejez después de haber estado estreñido durante algunos días: era un malestar que asociaba con la gente vieja. También estaba el asunto de su pequeño punto de calvicie. Había empezado a pensar en otra manera de peinarse. ¿Qué iba a hacer con su vida? Quería saber.
Tenía treinta y un años.
Debía lidiar con todas esas cosas y encima Sandy, la hermana menor de su esposa, les había dado a los niños, Alex y Mary aquella perra de cruza cuatro meses atrás. Deseaba no haber visto jamás a esa perra. Ni a Sandy, para el caso. ¡Esa perra! Siempre aparecía y sacaba cualquier historia de mierda que terminaba costándole dinero a Al, cualquier tontería que había fallado y debía ser reparada, o algo por lo que los niños se pelearan y se gritaran. ¡Dios! Y luego su manera de sacarle dinero a través de Betty. Simplemente pensar en aquellos cheques por veinticinco o cincuenta dólares, y aquél otro de hacía pocos meses por ochenta y cinco para que ella pudiera pagar su coche. Su coche, por Dios, cuando él ni siquiera sabía si iba a poder pagar su propia renta. Quería matar a la maldita perra.
¡Sandy! ¡Betty y Alex y Mary! ¡Jill! ¡Y Suzy, la maldita perra!
Esta era la vida de Al.
Debía comenzar de alguna manera, poner las cosas en orden, arreglarlo todo. Era momento de hacer algo, tiempo de pensar claramente en cambiar. Y planeaba empezar esa noche.
Metería con engaños a la perra en el coche sin que los demás se dieran cuenta y, usando cualquier pretexto, saldría. No quería pensar en la posibilidad de que Betty lo mirara vestirse y poco después, justo cuando estuviera abriendo la puerta le preguntara a dónde iría y cuánto tardaría, con una voz resignada que lo haría sentir aún peor. No podía acostumbrarse a mentir. Además, no quería utilizar la poca confianza que le quedaba con Betty mintiéndole y hacerle creer algo diferente a lo que ella sospechaba. Gastaría una mentira, por decirlo de alguna manera. Pero tampoco podía decirle la verdad, no podía decirle que no iba a beber, que no iba a verse con nadie, que en realidad iba a llevarse a la maldita perra y a comenzar a poner su casa en orden.
Se pasó la palma de la mano por la cara, intentó dejar de pensar en todo eso por un momento. Sacó una lata de cerveza Lucky del refrigerador y la destapó. Su vida se había convertido en un laberinto, una mentira encima de otra y ya no estaba seguro de si podría desenredarlo todo si fuera necesario.
“La maldita perra”, dijo en voz alta.
“No es muy lista”, era lo que decía Al. Además, seguido se metía. Si nadie estaba en casa y la puerta trasera se quedaba abierta, ella abría la rejilla, corría hacia la sala y orinaba la alfombra. Ya había al menos seis manchas con formas de continentes. Pero su lugar favorito era el cuarto de lavado, en donde podía meterse entre la ropa sucia y ahora todos los shorts y la ropa interior tenían mordidas en la entrepierna. Masticaba los cables de la antena y una vez Al la había encontrado en el patio delantero con uno de sus Florsheims en la boca.
“Está loca”, decía. “Y me está volviendo loco. No puedo con ello. La hija de perra. ¡Voy a matarla uno de estos días!”
Betty era un poco más tolerante con la perra, podía pasar más tiempo sin molestarse, pero de repente podía aparecer tras ella apretando los puños y decirle idiota, desgraciada, y gritarles a los niños que no la dejaran entrar a su cuarto o a la sala. Betty era también así con los niños. Podía soportarlos un rato, dejar que hicieran de las suyas y de pronto aproximarse a ellos con enojo y pegarles, gritando “¡Basta! ¡Ya no los soporto!”
Pero Betty también decía “Es su primer perro. Seguro tú también quisiste mucho a tu primer perro”.
“Mi perro no era idiota”, decía él. “¡Era un setter Irlandés!”
Pasó la tarde. Betty y los niños regresaron en el coche de algún lugar y comieron sandwiches y papas en el patio. Él se durmió en el pasto y cuando despertó ya casi había oscurecido.
Se bañó, se rasuró, se puso pantalones y una camisa limpia. Se sentía descansado pero lento. Se vistió y pensó en Jill. Pensó en Betty y en Alex y en Mary y en Sandy y en Suzy. Se sentía narcotizado.
“Cenaremos pronto”, dijo Betty, entrando al baño y mirándolo.
“Está bien. No tengo hambre. Demasiado calor para comer”, dijo mientras se arreglaba el cuello de la camisa. “Quería ir a la casa de Carl, jugar algo de billar y tomar unas cervezas”.
“Ya veo”, dijo ella.
“¡Dios!”, dijo él.
“Ve, no me molesta”, dijo ella.
“No me voy a tardar”, dijo él.
“Ve, ya te dije que no me molesta”, dijo ella.
En el garaje, él dijo “¡Malditos todos!” y pateó el rastrillo de jardín. Prendió un cigarro e intentó calmarse. Volvió a poner el rastrillo en su lugar. Murmuraba para sí mismo “Orden, orden”, cuando la perra apareció en el garaje olfateó la puerta y miró hacia adentro.
“Ven. Ven aquí Suzy. Ven, pequeña”, la llamó.
La perra movió su cola pero se quedó en donde estaba.
Al se acercó a la alacena que estaba encima de la podadora y tomó una, luego dos y finalmente tres latas de comida.
“Todo lo que quieras hoy, Suzy, vieja amiga. Todo lo que puedas comer”, le dijo, abriendo la primera lata y vació el contenido en el plato de la perra.
Manejó durante casi una hora, incapaz de escoger un lugar. Si la soltaba en cualquier vecindario y llamaban a la perrera la perra estaría de vuelta en casa en un día o dos. La perrera sería el primer lugar al que llamaría Betty. Recordaba haber leído historias sobre perros perdidos que habían recorrido distancias de cientos de kilómetros para volver a sus casas. Recordó programas sobre crímenes en los que alguien veía el número de la placa y se puso más nervioso. Si lo sometieran a la opinión pública sin aclarar todos los hechos, juzgarían como algo vergonzoso abandonar a un perro. Debía encontrar el lugar correcto.
Llegó cerca del río de los Americanos. La perra realmente necesitaba salir más, sentir el viento en su espalda, nadar y vadear por el río tanto como quisiera. Era algo terrible mantener a un perro encerrado todo el tiempo. Pero los campos cerca del dique se veían desolados y no había casas en los alrededores. A pesar de todo, quería que alguien se hiciera cargo de la perra. Había pensado en una casa con dos pisos, con niños felices y bien portados que quisieran un perro, que lo necesitaran desesperadamente. Pero no había casas de dos pisos ahí, ni una.
Manejó de regreso a la carretera. No había mirado a la perra desde que la había subido al coche. Estaba acostada y quieta en el asiento trasero. Pero cuando se detuvo y se puso a un lado del camino, ella se levantó a medias y chilló mientras miraba el lugar.
Se detuvo en un bar, dejó todas las ventanas del coche abajo antes de entrar. Se quedó ahí cerca de una hora, tomando cerveza y jugando tejo. Seguía preguntándose si debió haber dejado también las puertas abiertas. Cuando salió, Suzy estaba sentada aún en la parte trasera y mostraba los dientes.
Se metió y arrancó de nuevo.
Entonces pensó en el lugar. El vecindario en el que habían vivido, lleno de niños y justo pasando el condado Yolo, probablemente sería el lugar indicado. Si recogían a la perra, la llevarían a la perrera de Woodland, no a la de Sacramento. Sólo era cosa de manejar por las calles del antiguo vecindario, detenerse, aventar algo de la mierda esa que la perra comía, abrir la puerta, empujarla si era necesario y salir de ahí rápidamente. ¡Por fin estaría hecho!
Pisó el acelerador y se alejó de ahí.
Las luces de los porches estaban encendidas y en tres o cuatro de las casas que vio mientras pasaba por ahí había hombres y mujeres sentados en los escalones. Atravesó el lugar y cuando llegó a su antigua casa bajó la velocidad y observó la puerta delantera, el porche, las ventanas iluminadas. Se sintió casi inexistente al mirar la casa. Había vivido ahí. ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Dieciséis meses? Antes de eso, Chico, Red Bluff, Tacoma, Portland (en donde había conocido a Betty), Yakima… Toppenish, en donde había nacido y en donde cursó la secundaria. Sólo de pequeño se había sentido realmente libre de preocupaciones y de cosas peores. Recordó los veranos que pasó pescando y acampando en las cascadas, los otoños en los que cazaba faisanes junto a Sam y el pelaje de su perro era como una luz que lo guiaba a través de los campos de maíz y alfalfa en los que el niño que había sido y el perro que había tenido corrían como locos. Deseó poder seguir manejando esa noche hasta alcanzar la calle principal de Toppenish, con antiguas construcciones de ladrillo, y detenerse al llegar al lugar en el que su madre vivía y nunca, nunca, por ninguna razón, nunca irse de ahí de nuevo.
Llegó al oscuro final de la calle. Había un gran campo vacío justo enfrente y la calle daba vuelta hacia la derecha, bordeándolo. En casi una cuadra no había casas del lado cercano al campo y sólo una casa, completamente a oscuras, del otro lado. Detuvo el coche y, sin pensarlo mucho extrajo comida de perro de una lata, se inclinó sobre el asiento, abrió la puerta trasera que daba al lado del campo, lanzó la comida fuera y dijo “Ve, Suzy”. La empujó hasta que ella bajó resistiéndose. Se inclinó más, cerró la puerta y se alejó de ahí lentamente. Luego empezó a ir más y más rápido.
Se detuvo en Dupee’s, el primer bar que encontró en su camino de regreso a Sacramento. Estaba nervioso y sudaba. No se sentía realmente aliviado o liberado, como creía que se iba a sentir. Pero continuó diciéndose que era un paso en la dirección correcta, que el sentimiento de alivio ya llegaría al día siguiente. Era cosa de esperar.
Después de su cuarta cerveza una chica con un suéter de cuello de tortuga y sandalias que llevaba una maleta se sentó a su lado. Acomodó la maleta entre los bancos. Parecía conocer al encargado y el encargado siempre tenía algo pare decirle cuando se acercaba, deteniéndose para hablar brevemente una o dos veces. Le dijo a Al que se llamaba Molly, pero no dejó que él le invitara una cerveza. En lugar de eso le propuso que compartieran una pizza.
Le sonrió y ella le devolvió la sonrisa. Sacó sus cigarros y su encendedor y los puso sobre la barra.
“¡Pues entonces una Pizza!”, dijo.
Después dijo “¿Te puedo llevar a algún lado?”
“No, gracias. Espero a alguien”, dijo ella.
Él dijo “¿Hacia dónde vas?”
Ella contestó “A ningún lugar. Ah”, dijo, tocando la maleta con su pie, “¿Te refieres a esto?” Rió. “Vivo aquí, en la parte oeste de Sacramento. No me dirijo a ninguna parte. Adentro hay un motor de lavadora que le pertenece a mi madre. Jerry, el encargado, es bueno arreglando cosas. Dijo que me lo arreglaría sin cobrarme”.
Al se levantó. Se acercó a ella. Le dijo “Bueno, está bien, querida. Nos vemos luego”.
“¡Claro!”, dijo ella. “Gracias por la pizza. No había comido nada desde el medio día. He estado intentando deshacerme de un poco de esto”. Levantó su suéter y apretó un pedazo de su lonja.
“¿Estás segura de que no quieres que te lleve a algún lugar?”, dijo.
La mujer negó con la cabeza.
De nuevo en el coche, mientras manejaba, intentó buscar sus cigarros y, también, sorprendido, su encendedor y entonces recordó que los había dejado sobre la barra. Ni modo, pensó, que se los quede. Que ponga los cigarros y el encendedor en su maleta, junto al motor. Lo comparó con el asunto de la perra: un gasto más. ¡Pero, por Dios, el último! Lo molestó en ese momento, justo cuando ya comenzaba a tener las cosas en orden, que la chica no hubiera sido más amigable con él. Si hubiera estado de un humor diferente hubiera podido intentar seducirla. Pero cuando uno está deprimido se nota, incluso en la manera en la que enciende los cigarros.
Decidió ir a ver a Jill. Se detuvo en una tienda de licores y compro medio litro de whiskey y subió las escaleras del departamento y se detuvo al llegar a la planta para recuperar el aliento y limpiar sus dientes con la lengua. Todavía podía saborear los champiñones de la pizza, y su boca y su garganta estaban algo quemadas por el whiskey. Se dio cuenta de que lo que quería era ir al baño de Jill y lavarse con su cepillo de dientes.
Tocó. “Soy yo, Al”, murmuró. “Al”, dijo un poco más alto. Escuchó los pies de Jill en el suelo. Ella quitó los seguros al tiempo que él estaba recargado pesadamente en la puerta.
“Un segundo, cariño. Al, no te recargues, así no puedo abrirla. Ya”, dijo y abrió la puerta, observando la cara de Al al mismo tiempo que le cogía la mano.
Se abrazaron torpemente y él la besó en la mejilla.
“Siéntate, cariño. Aquí”. Ella encendió una lámpara y lo ayudó a llegar al sillón. Después se tocó el cabello con los dedos y dijo “Me pondré algo de labial. ¿Qué quieres que te traiga? ¿Café? ¿Jugo? ¿Una cerveza? Creo que yo tomaré una. ¿Qué tienes aquí? ¿Whiskey? ¿Qué quieres, cariño?” Se arregló el cabello con una mano y se inclinó hacia él, mirándolo a los ojos. “Pobrecito, ¿qué necesitas?”, dijo.
“Sólo quiero abrazarte”, dijo él. “Ven, siéntate. Sin labial”, dijo, sentándola en sus piernas. “Espera, me voy a caer”, dijo ella.
Ella puso su brazo por encima de sus hombros. “Ven a la cama, cariño, ya sé qué necesitas”.
“Escucha, Jill”, dijo él “estamos caminando sobre la cuerda floja. Podríamos caernos en cualquier momento… No sé”. La miro con una expresión atenta y algo falsa que lo hacía sentirse incómodo.
“Es en serio”, dijo.
Ella asintió. “No pienses en nada, cariño. Relájate”, dijo. Acercó su cara y lo besó en la frente y después en los labios. Se acomodó sobre sus piernas y le dijo “No te muevas, Al”. Sus dedos pasaron por el cabello de la nuca de Al y después por su cara. Los ojos de Al recorrieron el cuarto y luego se intentaron concentrar en lo que ella estaba haciendo. Ella mantuvo inmóvil su cabeza con sus fuertes dedos. Con sus uñas intentaba extraer un punto negro de la nariz de Al.
“¡Quédate quieto!”, dijo.
“No”, dijo él. “¡Espera! ¡Detente! No tengo ganas de esto”.
“Ya casi. ¡Quédate quieto, te digo!.. Ya, mira esto. ¿Qué opinas? Ni sabías que lo tenías ¿o sí? Ahora sólo queda otro, uno grande, cariño. El último”, dijo.
“Voy al baño”, dijo él, quitándosela de encima, haciéndose camino.
En casa todos lloraban, estaban confundidos. Mary corrió hacia el coche, llorando, antes de que él se estacionara.
“Suzy no está”, dijo. “Suzy no está. No va a regresar, papi. Lo sé. ¡No está!”
Por Dios, su corazón aceleró. ¿Qué he hecho?
“No te preocupes, nena. Probablemente está ahí afuera dando vueltas. Regresará”, dijo.
“No es cierto, papi, yo sé que no. Mi mamá dijo que deberíamos tener otro perro”.
“¿Te gustaría eso, nena?”, dijo. “¿Tener otro perro si Suzy no regresa? Iremos a la tienda de mascotas…”
“¡No quiero otro perro!”, gritó la niña, abrazándolo por la pierna.
“¿Podemos tener mejor un mono, papi, en lugar de un perro?”, preguntó Alex. “Si vamos a la tienda de mascotas, ¿podríamos llevarnos mejor un mono?”
“¡Yo no quiero un mono!”, gritó Mary, “Yo quiero a Suzy”.
“Cálmense, dejen que papá entre a la casa. A papá le duele mucho, mucho la cabeza”, les dijo.
Betty sacó una cacerola del horno. Se veía cansada e irritada… y vieja. No volteó hacia donde él estaba. “¿Ya te dijeron los niños que Suzy no está? Ya recorrí todo el vecindario. Todo, lo juro”.
“La perra va a regresar”, dijo él. “Probablemente sólo está corriendo por ahí. Va a regresar”, dijo.
“En serio”, dijo ella, volteando hacia él con las manos en las caderas, “Creo que pasó algo. Creo que la pudieron haber atropellado. Quiero que vayas con el coche. Los niños la llamaron anoche y ya no estaba. Fue la última vez que la vieron. Llamé a la perrera y les di su descripción, pero dijeron que sus camionetas todavía no regresaban. Se supone que debo volver a llamar en la mañana”.
Fue al baño y escuchó que ella todavía seguía hablando. Abrió la llave del lavabo, preguntándose, mientras una sensación de incomodidad le invadía el estómago, qué tan grave había sido su error. Cuando cerró la llave, todavía podía escucharla. Se quedó mirando el lavabo.
“¿Me escuchaste?”, dijo ella. “Quiero que vayas a buscarla en el coche después de la cena. Los niños te podrían acompañar…¿Al?”
“Sí, sí”, dijo.
“¿Qué?”, dijo ella. “¿Qué dijiste?”
“¡Que sí! Está bien. ¡Lo que sea! Sólo déjame lavarme, por favor.”
Ella se asomó desde de la cocina. “¿Y a ti que te pasa? Yo no te dije que te fueras a beber anoche ¿o sí? ¡Te digo que ya estoy harta! Tuve un día horrible, por si te interesa. Alex me despertó a las cinco de la mañana para decirme que su papá estaba roncando tan fuerte que… ¡que lo había espantado! Te vi ahí afuera dormido y el cuarto apestando. ¡Te digo que ya estoy harta!” Miró rápidamente alrededor de la cocina, como si quisiera agarrar algo.
Él cerró la puerta de una patada. Todo se estaba yendo al diablo. Mientras se rasuraba, se detuvo y mantuvo el rastrillo en su mano y se miró en el espejo: su cara era blanda, sin personalidad. Inmoral, esa era la palabra. Dejó el rastrillo. Creo que acabo de cometer el peor error de mi vida. Creo que acabo de cometer el peor error de todos. Volvió a pasarse el rastrillo por la garganta y terminó.
No se bañó ni se cambió la ropa. “Déjame la cena en el horno o en el refrigerador, voy a ir ahora mismo”, dijo.
“Puedes esperar para ir después de cenar. Los niños pueden ir contigo”.
“No, al diablo. Que los niños cenen y que luego busquen cerca de aquí si quieren. No tengo hambre y pronto oscurecerá”.
“¿Están locos todos?”, dijo ella. “No sé qué nos va a pasar. Estoy a punto de colapsar. Estoy a punto de volverme loca. ¿Qué le va a pasar a los niños si me vuelvo loca?” Se recargó en la barra, con la cara deshecha y lágrimas cayendo por sus mejillas. “De todos modos no los amas. Nunca los has amado. La perra no me preocupa. ¡Nosotros! ¡Somos nosotros! Sé que ya no me amas… ¡Pues vete al diablo!… ¡Pero ni siquiera amas a tus hijos!”
“¡Betty, Betty!”, dijo. “¡Dios!”, dijo. “Todo saldrá bien. Te lo prometo”, dijo. “No te preocupes”, dijo. “Te prometo que todo saldrá bien. Encontraré a la perra y todo estará bien”, dijo.
Salió de la casa y se agachó detrás de los arbustos cuando escuchó a sus hijos acercarse: la niña lloraba y decía “Suzy, Suzy” y el niño dijo que quizás un tren la había atropellado. Cuando se metieron de nuevo el corrió hacia el coche.
Se desesperó con todos los altos que le tocaron, molesto por el tiempo que había perdido cargando gasolina. El sol estaba por ocultarse, caía lentamente tras las colinas al extremo del valle. A lo mucho le quedaba una hora de luz diurna.
Pensó que a partir de ese punto su vida estaría en ruinas. Si vivía otros cincuenta años, lo cual era poco probable, no iba a poder superar nunca haber abandonado a la perra. Si no encontraba a esa perra estaría acabado. Un hombre que abandonaba a un perro no valía nada. Ese tipo de persona haría cualquier cosa, no se detendría con nada.
Se retorció en el asiento, miró como la faz del sol se ocultaba tras las colinas. Sabía que la situación estaba fuera de control, pero no podía hacer nada. Sabía que debía encontrar a la perra, de la misma manera que la noche anterior sabía que debía deshacerse de ella.
“Soy yo el que se está volviendo loco”, dijo, y movió la cabeza en un gesto afirmativo.
Llegó por el otro lado esta vez, por el lado del campo en el que la había abandonado, alerta ante cualquier posible movimiento.
“Por favor, que esté aquí”, dijo.
Detuvo el auto y buscó en el campo. Luego continuó manejando, lentamente. Un coche familiar de con el motor andando estaba detenida en la rampa de la única casa y de ahí vio salir a una mujer bien vestida y con zapatos de tacón acompañada de una niña pequeña. Lo miraron cuando pasó. Más adelante dio vuelta hacia la izquierda, sus ojos exploraron cada lado de la calle, buscó en todos los lugares que podía alcanzar con la vista. Nada. A una cuadra de distancia, dos niños en bicicleta estaban detenidos junto a un coche.
“Hola”, les dijo a los niños cuando los alcanzó. “¿Alguno ha visto a una perrita blanca por aquí? ¿Una perrita peluda y blanca? Se me perdió”.
Uno de los niños se le quedó viendo. El otro dijo “Vi a unos niños jugando con un perro por allá hace rato. En la calle que sigue de esta. No sé qué tipo de perro sea. A lo mejor era blanco. Había muchos niños”.
“Bien, gracias”, dijo Al. “Muchas, muchas gracias”, dijo.
Dio vuelta hacia la derecha al final de la calle. Se concentró en la siguiente calle. El sol ya se había puesto. Estaba a punto de oscurecer. Casas una junto a otra, árboles, jardines, postes de teléfono, coches estacionados, la imagen le dio una impresión de serenidad. Escuchó a un hombre llamar a sus hijos; vio a una mujer en mandil caminar hacia la puerta iluminada de su casa.
“¿Tendré oportunidad todavía?”, dijo Al. Sintió que salían lágrimas de sus ojos. Estaba sorprendido. No pudo sino sonreír y sacudir la cabeza mientras sacaba su pañuelo. Entonces vio a un grupo de niños que se acercaba por la calle. Les hizo señas para llamar su atención.
“¿Han visto a un perro blanco”, les dijo Al.
“Sí”, dijo uno de los niños. “¿Es suyo?”
Al asintió.
“Estábamos jugando con él hace un rato, por aquella parte de la calle. En el patio de Terry”. El niño señaló. “Por allá”.
“¿Tiene hijos?” preguntó una de las niñas pequeñas.
“Sí”, dijo Al.
“Terry dice que se lo va a quedar. No tiene perro”, dijo el niño.
“No sé”, dijo Al. “No creo que eso le guste a mis hijos. Es de ellos. Sólo se perdió”, dijo Al.
Manejó por la calle. Estaba oscuro y no se veía bien. Comenzó a sentir pánico de nuevo, maldijo en silencio. Le molestó ser como una veleta, cambiando de dirección siempre, primero apuntando hacia algún lugar y poco después hacia otro.
Entonces vio a la perra. Se percató de que llevaba viéndola un rato. La perra se movió lentamente, olfateando el pasto bajo una cerca. Al salió del coche, cruzó el jardín, inclinándose hacia adelante mientras decía “Suzy, Suzy, Suzy”.
La perra se detuvo cuando lo vio. Levantó la cabeza. Él se puso de cuclillas, alzó su brazo, esperó. Se miraron. Ella movió la cola amigablemente. Se inclinó con la cabeza entre las patas delanteras, reconociéndolo. Él esperó. La perra se levantó, caminó alrededor de la cerca y desapareció de la vista.
Él se sentó. Pensó que ya no se sentía tan mal, considerando todo. Había muchos perros en el mundo. Había perros de todo tipo. Con algunos de ellos no había mucho que hacer.
Traducción. Iván Ortega. Instagram: @just_text_no_sugar